La novela que hunde la cabeza en Colonia Dignidad
10 Julio, 2017
La investigación sobre un detenido desaparecido que no estaba muerto lleva a un joven e inexperto abogado a los secretos de Paul Schäfer y Colonia Dignidad. Mezcla de historia y fabulación, “Monte Maravilla” es la segunda novela del chileno Miguel Lafferte (1981).
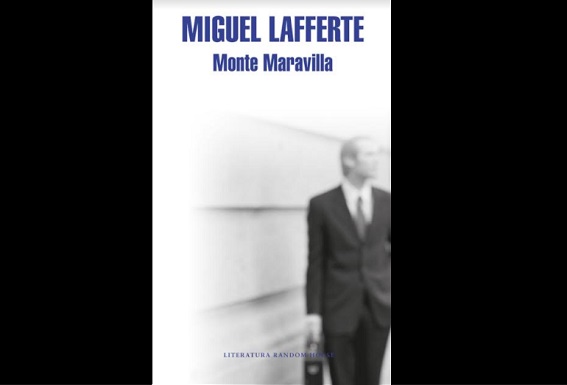
Fenciclidina, fenobarbital, valium, librium, luminal, pentotal, pentobarbital, meprobamato, haloperinol, amitriptilina, toradazina, hectohistamina, escopolamina. Decenas de fármacos, sedantes, antipsicóticos, ansiolíticos, estimulantes y toda clase de recetas de suero de la verdad fueron suministrados tanto a los detenidos como a los mismos habitantes de Colonia Dignidad. En algunos casos, se los usó como conejillos de indias.
Celso Norambuena, ciudadano uruguayo avecindado en Boston, recluido en Colonia Dignidad entre enero de 1975 y «una fecha difícil de precisar entre marzo y julio de 1977», escribió en su libro Regreso al infierno:
«Mi primer y casi único recuerdo de Colonia Dignidad es caminar en la oscuridad presa del terror. Durante mi primera noche en el enclave dos soldados me sacaron de mi celda, esposado y con los ojos vendados, me guiaron por un pasillo, me hicieron detenerme mientras manipulaban unas llaves y luego me dijeron que avanzara. Caí por una escalera, golpeándome la cabeza y las costillas en los peldaños de cemento, hasta quedar tendido en el suelo varios metros más abajo. Luego me devolvieron a mi celda. Esto formaba parte de los métodos de amedrentamiento rutinarios del enclave. A lo largo del resto de mi permanencia en Colonia Dignidad, durante los cientos de traslados a pie entre mi celda y la sala de interrogatorio, esposado y con los ojos vendados, el terror instintivo de precipitarme escaleras abajo nunca me abandonó.
»Permanecíamos en celdas separadas, unidas por un pasillo, en una suerte de búnker subterráneo, custodiados por soldados chilenos bajo el mando del coronel Jaime Córdoba. Las sesiones de interrogatorio y tortura eran dirigidas por Córdoba en compañía del médico Todtwald. Se me hace difícil recordar alguna sesión de interrogatorio concreta, salvo por un par de golpizas que, he sabido posteriormente, no tuvieron lugar en la colonia, sino en la casa que la DINA tenía en Parral. Estábamos bajo los efectos de drogas. Nos las daban en la comida y, antes de los interrogatorios o durante los mismos, a través de inyecciones. Tengo la impresión de que estas drogas tenían un doble efecto. Por un lado, nos hacían hablar hasta por los codos. Literalmente, cantábamos. Y por otro, distorsionaban por completo nuestra percepción del tiempo y nuestra capacidad para recordar lo sucedido. Durante mi primera semana, habían estado preguntándome una y otra vez por una persona, un funcionario de la embajada uruguaya a quien yo conocía. Consideré seriamente la posibilidad de morir allí, y al cabo de un par de días me asomé a los barrotes de mi celda y le dije al soldado que estaba de guardia que deseaba hablar, que les contaría todo lo que quisieran saber sobre este funcionario. El guardia sonrió y me dijo que ya habían averiguado todo lo necesario. Yo mismo se lo había contado durante mi primer interrogatorio.
»Sobre Córdoba, no puedo decir mucho. En cambio, guardo una impresión mucho más clara del doctor Todtwald. Tenía un montón teorías descabelladas que solía exponer en voz alta ante los guardias chilenos e incluso ante los detenidos. En una ocasión lo sorprendí acuclillado junto a mi catre mientras dormía. Tenía un cronómetro en la mano y me dijo que trabajaba en un sistema para interrogar a los detenidos durante el sueño. En otra ocasión, entró en mi celda y comenzó a hablar de una enfermedad que había padecido durante su infancia en Alemania, una insuficiencia de algún tipo que lo había tenido al borde de la muerte. Empezó a pasearse por la celda, en un estado de gran excitación. Cuando lo interrumpí preguntándole por qué me narraba todo eso, se detuvo y me miró. Me dijo que el cerebro humano era tan poderoso que, de no actuar el mecanismo que hacía que olvidáramos las situaciones en las que habíamos padecido dolor, y el dolor mismo, un día cualquiera, en el momento menos esperado, este dolor podría regresar, idéntico al original, y lo que no nos había matado siendo real, podría hacerlo como producto de nuestra mente».
En su libro, Norambuena narró la suerte corrida por varios detenidos, todos ellos desaparecidos hasta la fecha, antes de fallecer en Boston en 2009 tras padecer por largo tiempo los estragos del Alzheimer:
«Andrés Zenteno y yo estábamos en nuestras celdas, ambos a muy mal traer, la noche en que José Orellana no aguantó más y estalló durante una larga sesión de tortura con choques eléctricos dirigida por Córdoba. Nadie sabe exactamente cómo ocurrió. Algunos dicen que Orellana ya había perdido el juicio mucho antes. Pero yo tengo mi propia versión. Creo que hurgando en su cuerpo tocaron la fibra equivocada. Esa noche escuchamos un grito, un grito terrible. No era un simple grito de dolor, un alarido. Esos los escuchábamos todos los días, y este no se les parecía en nada. Era una maldición, una amenaza, una explosión de pura cólera y desprecio. Durante todos estos años he intentado innumerables veces recordar con exactitud qué fue lo que dijo, porque estoy casi seguro de que dijo algo. Pero es como en los sueños: ninguna de las palabras que acuden a mi mente le hace justicia a lo que escuché esa noche. Son pálidas y no tienen sentido. Días después, uno de los guardias nos dijo que Orellana había roto las correas que lo sujetaban al catre metálico electrificado, se había puesto de pie y le había arrebatado una cadenilla a Córdoba. Una cadenilla de plata con un crucifijo que este llevaba colgada del cuello. Al día siguiente, cuando Zenteno y yo entramos en la sala para limpiar el lugar por órdenes de Córdoba, reparamos en el catre. Estaba torcido y doblado, como si un puño gigantesco se hubiera cerrado a su alrededor. Quisimos moverlo, pero una de las patas de metal se había fundido y estaba pegada a una cañería que corría a lo largo de la pared. Esa noche, la noche del grito, Córdoba se dio cuenta de que algo había salido mal. Interrumpieron el interrogatorio, arrastraron a Orellana fuera de la sala y lo dejaron en una celda de castigo, una especie de gallinero que este recorría de un lado a otro, desnudo, con los músculos como jirones de ropa tensos bajo la piel. Dejó de comer y al cabo de unos días murió. Zenteno, que también estaba allí esa noche, dice que entendió con toda claridad lo que gritó Orellana. Entre todos nosotros, entre todos los detenidos, Orellana era el que llevaba más tiempo allí. Había presenciado sesiones de tortura, había visto a sus amigos morir uno por uno, había padecido todos los tormentos físicos y psicológicos imaginables. Según Zenteno, Orellana le dijo a Córdoba que podían torturarlo a él y a los demás, que podían torturarnos y matarnos a todos, que podían seguir llevándonos a los cerros, a Monte Maravilla o como quisieran llamarle. Pero que un día uno de nosotros regresaría. Zenteno dice que entonces, antes de ser reducido y sacado a rastras de la habitación, Orellana besó el crucifijo».
En su última entrevista concedida a medios nacionales antes de morir de cáncer cerebral en 2005, la secretaria general del Partido Comunista, Gladys Marín, se refirió al lugar ubicado dentro de Colonia Dignidad conocido como Monte Maravilla:
Existe un gigantesco cementerio clandestino
ubicado en las faldas del cerro Monte Maravilla
un macizo de 2600 metros de altura
que limita con Argentina.
ubicado en las faldas del cerro Monte Maravilla
un macizo de 2600 metros de altura
que limita con Argentina.
En 1998, Marín había presentado la primera querella en contra de Pinochet por los crímenes de genocidio, asesinato y tortura. La lista de víctimas incluía a cinco dirigentes comunistas detenidos en mayo de 1976, entre ellos el ingeniero civil y miembro del Comité Central Jorge Muñoz, esposo de Marín. De acuerdo con informes de cómplices y testigos, a los detenidos les habían sido administradas sustancias químicas letales de fabricación desconocida, como cianuro, gas tabún y sarín, antes de que sus cadáveres fueran arrojados al mar, información que condujo a Marín tras la huella de Colonia Dignidad.
Por su parte, Simón Ortega Soto, confinado en la Base Naval de Talcahuano entre 1973 y 1974, declaró:
«Los detenidos eran trasladados hasta la Escuela de Artillería de Linares y luego a la casa de calle Ignacio Carrera Pinto 262, en Parral, desde donde usualmente eran enviados a Colonia Dignidad. Monte Maravilla era la forma que tenían los soldados de referirse a este último destino, queriendo decir, como suponíamos nosotros, que ello significaba la muerte. Lo cierto es que ninguno de los detenidos que fueron llevados allá regresó a la Base Naval. Una vez que eran sacados de la base con destino a Monte Maravilla, sus pertenencias y documentos personales desaparecían. Fue lo que me ocurrió a mí cuando, después de haber sido trasladado a Parral, llegó la orden de que fuera devuelto a Talcahuano. Al volver a la base, mi celda estaba vacía. Los soldados solían decir que yo era el único que había regresado de Monte Maravilla. Con el paso de los años he llegado a pensar que los soldados en realidad no sabían a qué se referían con este nombre. Corrían innumerables rumores acerca de Monte Maravilla y Colonia Dignidad. En una ocasión escuché a uno de los soldados decirle a otro: “los alemanes encontraron la forma de borrar todas las huellas”».
MONTE MARAVILLA
MIGUEL LAFFERTE
LITERATURA RANDOM HOUSE
2017, 315 PÁGINAS.
No hay comentarios:
Publicar un comentario